Ocurrió justo cuando parecía que lo peor había pasado y la preocupación sobre su estado de salud se había trasladado del padre al hijo. La víspera, el 17 de agosto de 1503, el papa Alejandro VI, Rodrigo de Borja, se encontraba mucho mejor de las fiebres que le habían mantenido en cama durante dos semanas e, incluso, jugó unas partidas de cartas con sus cardenales más íntimos. En el piso de arriba, su hijo César, Generalísimo de los Ejércitos Pontificios, Duque de Valentinois y Urbino así como Señor de Imola, Rimini, Faenza y Piombino se debatía entre la vida y la muerte aquejado del mismo mal que su padre. Ambos habían caído enfermos tras un banquete celebrado en la villa campestre del cardenal Adriano da Corneto. En aquel momento poco importaba si ambos agonizaban por causa de un envenenamiento o por una de tantas infecciones que azotaban cada verano a la insalubre Roma. Lo que estaba en juego era el poder que la familia Borja –ya italianizada como Borgia– estaba a punto de perder si sus dos pilares –el Papa y el Duque– morían. El 17 de agosto de 1503 parecía que el Papa se recuperaba pero, tal día como ayer de hace 512 años, Alejandro VI Borja moría en los «Appartamenti Borgia». Según dictaba una bárbara tradición, los sirvientes y el pueblo de Roma se preparaban para saquear las habitaciones papales, robar e incluso linchar a familiares y amigos del papa muerto. Sin embargo, el fiel Miquel Corella –un hijo bastardo del conde de Cocentaina, verdugo personal de César y a quien los italianos habían aprendido a temer bajo el nombre de Michelotto y de quien prometo hablar en otra ocasión– consiguió, espada en mano, sacar del tesoro papal ciertas cantidades y mantener las cámaras de los Borgia del Vaticano a salvo del saqueo que, no obstante, se extendió por Roma como era su salvaje costumbre a cada muerte papal. Rodrigo de Borja tenía 72 años y había sido pontífice durante los últimos once.

Comparto con mucha más gente la pasión por los Borja y, cada vez que voy a Roma, me entusiasmo en la búsqueda de indicios, restos o signos de su dominio por la Ciudad Eterna. Y no es cosa fácil porque cinco siglos son muchos siglos y porque, además, parece que los romanos (y también los españoles) se emplearon a fondo (unos en borrar y otros en olvidar) a quienes han sido, como dice con justicia Joan Francesc Mira, los valencianos que más alto han llegado en la Historia y que, como es desgraciadamente habitual, apenas los conocemos.
Y me incluyo (o, mejor escrito, me incluía) a mi mismo en la legión de ignorantes hasta que fui a Roma por primera vez. Los valencianos nos sentimos especialmente cómodos en Italia o, por ser más exactos, en la Italia central y meridional. Al menos para mi, tengo la sensación de estar en casa de unos primos muy cercanos, cosa que no me ocurre, por ejemplo en Francia, a pesar de que la distancia es menor. El caso es que en mi primera visita a Roma, este escribidor apenas sabía cuatro generalidades de los Borja/Borgia (y las cuatro eran erróneas). En una cafetería cerca del Castel de Sant’Angelo, un simpático camarero nos caló como españoles y nos preguntó de qué parte de España éramos. Cuando le dije que de Valencia, mostró una sonrisa malévola, miró de reojo a la mole del antiguo mausoleo del emperador Adriano y, agitando una mano como para ahuyentar el mal agüero dijo: «Borgia». Fue en aquel momento cuando decidí que si aquel romano aún se acordaba de los Borja medio milenio después, es que aquella gente merecía la pena.
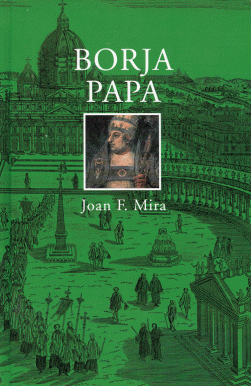 No pretendo en esta narración junto a la tumba de Stevenson dar una clase magistral sobre los Borja. El tema es descomunal y las publicaciones sobre ellos cuentan con muchas y muy buenas autoridades sobre la materia entre los que destacaría a Joan Francesc Mira y su inmensa Borja Papa y también su magnífica Els Borja, família i mite , así como al padre Miquel Batllori y su La familia Borja y, por último entre mi lista de favoritos, Els Borja, la monografía de Martín Domínguez, director de Las Provincias entre 1949 y 1958. No obstante, los Borja y especialmente en su vertiente más oscura y sanguinaria, están en una miríada de novelas, películas, series de televisión y hasta videojuegos. En ese maremágnum hay de todo: Desde fantasías más o menos perdonables como el cómic medio pornográfico de Milo Manara y Alejandro Jodorowsky (al que tampoco se le puede pedir mucho más) al bodrio infumable y pseudohistórico firmado por Mario Puzo y publicado como obra póstuma del autor de El Padrino que los presentaba como “la primera familia del crimen”. Ya puestos a adulterar a los Borja, casi me parece más honesta la transformación digital que han experimentado tanto Alejandro VI como sus hijos César, Juan y Lucrecia en el videojuego Assassin’s Creed donde son prácticamente superhéroes.
No pretendo en esta narración junto a la tumba de Stevenson dar una clase magistral sobre los Borja. El tema es descomunal y las publicaciones sobre ellos cuentan con muchas y muy buenas autoridades sobre la materia entre los que destacaría a Joan Francesc Mira y su inmensa Borja Papa y también su magnífica Els Borja, família i mite , así como al padre Miquel Batllori y su La familia Borja y, por último entre mi lista de favoritos, Els Borja, la monografía de Martín Domínguez, director de Las Provincias entre 1949 y 1958. No obstante, los Borja y especialmente en su vertiente más oscura y sanguinaria, están en una miríada de novelas, películas, series de televisión y hasta videojuegos. En ese maremágnum hay de todo: Desde fantasías más o menos perdonables como el cómic medio pornográfico de Milo Manara y Alejandro Jodorowsky (al que tampoco se le puede pedir mucho más) al bodrio infumable y pseudohistórico firmado por Mario Puzo y publicado como obra póstuma del autor de El Padrino que los presentaba como “la primera familia del crimen”. Ya puestos a adulterar a los Borja, casi me parece más honesta la transformación digital que han experimentado tanto Alejandro VI como sus hijos César, Juan y Lucrecia en el videojuego Assassin’s Creed donde son prácticamente superhéroes.

Siempre me ha resultado especialmente chocante que un país como España, con su enorme tradición católica acentuada por la dictadura de Franco, no prestara más atención a que sus dos papas fueran de Canals y Xàtiva respectivamente (al tercero, Sán Dámaso se le considera “hispano”, pero no español, porque nació nació en Egitania, actual Idanha-a-Velha en Portugal). Y es que, como siempre, la Historia, tal y como fue, no suele gustar a quienes la adulteran con propósitos políticos. Por esa razón, la disoluta vida renancentista de los Borja no gustaba nada en la nacional-católica España. Y esto vale también para quienes han pretendido hacer de los Borja algo así como una suerte de valedores internacionales de la catalanidad adelantados a su tiempo. Los Borja fueron los Borja en su tiempo y en su contexto. Y nada más. O nada menos.
No obstante, una anécdota que vivió mi madre en un viaje a Roma realizado a principios de los 80 explica mejor porque España no ha querido nunca a los Borja. La parroquia de Gestalgar, el pueblo de mi madre en el interior de la provincia de Valencia, organizó un viaje en autobús por Italia al que se apuntaron un buen número de señoras que estaban más cerca de los sesenta que de los cincuenta. Aquellas mujeres sencillas para las que la iglesia era uno de sus referentes miraban ojipláticas al guía romano que les explicaba que tal palacio o tal fuente había sido construida por el hijo de tal papa. Y claro, entre los hijos pontificales, los de Alejandro VI brillan con luz propia para escándalo de aquellas señoras. Es importante señalar que el Papa Borja no fue distinto a otros papas del Renacimiento en lo que a amantes e hijos se refiere. Y es que, como dice Martín Domínguez en su monografía, Alejandro VI fue hombre de mujeres, sí, pero sobre todo fue hombre de hijos para los que intentó construir una dinastía que resultó ser efímera.
Hay que decir que ni el primer papa Borja (Calixto III) ni el segundo (Alejandro VI) fueron bienvenidos en Roma. La Silla de Pedro era considerada (y lo fue después) patrimonio exclusivo de italianos, máxime al considerar que cuando Calixto III se calzó las sandalias del pescador habían pasado 66 años desde el último papa no italiano y, salvo los paréntesis del propio Alejandro (11 años) y de Adriano VI (holandés que, en 1522, fue papa durante trece meses) no habría ningún otro pontífice no italiano hasta Juan Pablo II, casi cinco siglos después. Calixto III (Alfonso de Borja, tío de Rodrigo) fue un papa de transición, en teoría viejo y cansado y que duró poco, pero, en sus tres años de reinado, le dio tiempo a llevar a Roma a parientes y amigos y ubicarlos en los puestos clave del Vaticano. Y entre ellos, estaba su joven sobrino Rodrigo, quien, con poco más de veinte años, ya era cardenal y vicecanciller de la Iglesia.

El ejercicio de nepotismo fue más que evidente pero, por otra parte, nada extraño en aquella época (ni tampoco en la nuestra). Tampoco lo debía hacer tan mal Rodrigo de Borja como vicecanciller (que era algo así como un jefe de la administración interna de la Curia) porque mantuvo el cargo durante los cuatro papados que siguieron a la muerte de su tío e incluso su gran archienemigo, el cardenal Giuliano Della Rovere (futuro Papa Julio III) reconocía que nadie había desempeñado el puesto tan bien como él durante los 35 años que lo ocupó.
Su elección en el cónclave de 1492 (que duró cinco días, del 6 al 11 de agosto) salió por unanimidad a pesar de que los otros dos cardenales españoles (su primo Luis Milá y Borja y Pedro González de Mendoza) no estuvieron presentes y que Rodrigo de Borja no era, ni de lejos, el más rico de los purpurados (su rival Della Rovere le superaba en riqueza e influencia). Sin embargo, la acusación de simonía (es decir, de haber comprado el cargo) no se hizo esperar, así como la de nepotismo (y eso que los Della Rovere tenían cuatro cardenales en la Curia salidos de la interminable legión de sobrinos del papa Sixto) y, curiosamente, mientras duró su dominio, esa fue la acusación más grave que tuvieron que afrontar los Borja. Las acusaciones de incestuosos y envenenadores se construyeron mucho después. Tal y como dice Martín Domínguez en su libro antes citado, no cuadra con el carácter de Alejandro ni de su hijo César ya que el primero era un político y un jurista y, el segundo, un militar “más amigo de la espada y el lazo corredizo de la horca que del veneno”.

¿Quiere decir esto que los Borja fueron seres angélicos llenos de luz y bondad? Ni de lejos. Alejandro VI fue un hombre de su tiempo, con sus contradicciones y sus crueldades que no eran demasiado distintas a las de otros dirigentes de la Europa de la época. Además, hay que considerar que los papas del Renacimiento no eran sólo líderes espirituales sino también príncipes en una Italia siempre convulsa, invadida por otras potencias cuando no inmersa en guerras civiles. De hecho, Julio II (el papa que encargó a Miguel Angel pintar la Capilla Sixtina) se pasó los diez años de su pontificado a caballo y vestido más veces con armadura que con sotana. Hay otro dato curioso: durante el pontificado de Alejandro VI, según los archivos oficiales del Vaticano, murieron 27 cardenales por distintas causas. El Papa Borja hizo valer en algunos de estos casos la ley pontificia que prohibía a los purpurados nombrar herederos a sus parientes y, por tanto, fue la propia Iglesia quien se quedó con las herencias para disgusto de los gobiernos de Venecia, Nápoles o Génova que pretendían también quedarse con los bienes.

Fue precisamente en el transcurso de los pleitos por estas herencias cuando, por primera vez, a los Borgia se les acusó de envenenadores no sólo en Italia sino también en España. Más tarde, con Julio II en el Trono de Pedro, el número de cardenales muertos durante los diez años que duró su reinado fue de 36. Y también con pleitos por herencias de por medio. Pero Julio II es el Papa que mandó construir la Cúpula de San Pedro y pintar la Capilla Sixtina y Alejandro VI es casi un anticristo.Si Italia no quiso a Alejandro VI –que llegó a ser más romano que la mayoría de los romanos– España tampoco. La Historia tiene curiosas ironías. Desde que abandonó Valencia con 18 años llamado por su tío el Papa Calixto, Rodrigo de Borja sólo volvió a su tierra natal en una ocasión. Fue en junio de 1472, 23 años después de su partida. Llegó al Grau de Valencia en calidad de legado del papa Sixto IV para solucionar varios conflictos diplomáticos en los reinos hispánicos. Quizá el mayor de ellos era la validación del matrimonio que, en secreto, habían contraído Isabel de Castilla y Fernando de Aragón y que para el rey castellano y hermano de Isabel, Enrique, anulaba los derechos de Isabel al trono en favor de su supuesta hija natural Juana, a quien la Historia conoce como “La Beltraneja”. Fue el cardenal Borja el que arregló aquel entuerto y convenció al rey Enrique de dejar las cosas como estaban. Sin embargo, ni Isabel ni Fernando (tanto monta, monta tanto) agradecieron nunca al Papa Borja lo que él hizo por ellos y por sus respectivos reinos. Fue él quien, ya Papa, les dio el sobrenombre de Católicos que, especialmente Isabel, tan orgullosamente lucía y fue Alejandro VI quien dio forma legal al reparto del Nuevo Mundo entre España y Portugal. Sin embargo, Alejandro VI jamás se entendió con Fernando por el afán constante del aragonés de intervenir en los asuntos de una Italia que Rodrigo ya concebía como su país y sobre el cual pretendía crear una dinastía Borja con César como semilla. Y tampoco se entendió con Isabel, cuya beatería era incompatible con el carácter vital y renacentista de Rodrigo de Borja.

Roma también le debe mucho a Rodrigo de Borja. Fue él, ya papa, quien convirtió el montón de ruinas que era el Mausoleo de Adriano en una fortaleza que permitía defender la ciudad y que hoy conocemos como Castillo de Sant’Angelo en cuya torre principal aún hoy se puede ver el escudo de Alejandro VI. La hoy llamada Borgo Nuovo (para el que suscribe, la mejor manera de entrar en el Vaticano) fue obra suya llamada entonces Via Alessandrina en su honor. Fue Rodrigo de Borja quien convenció a los Reyes Católicos para que contrataran a Bramante que diseñó para ellos el Templete de San Pietro in Montorio (también conocido como O Tempietto), una de las joyas de la arquitectura universal que alberga el patio de la Academia de España. Para no quedarse atrás, otros monarcas europeos quisieron dejar su impronta en Roma y así, bajo su mandato, se iniciaron las obras de la iglesia nacional de los alemanes, Santa Maria dell’Anima y la de los franceses, Santa Trinità dei Monti, que corona la visitadísima Piazza di Spagna de Roma.
No me resisto a cerrar esta entrada sin hacer referencia a uno de los que más ayudó a cimentar la leyenda negra de los Borja cuando todos ellos llevaban ya cuatro siglos bajo tierra. Alejandro Dumas padre, en su magnífica El conde de Montecristo, narra que el tesoro oculto en el islote y cuya existencia comunica el abate Faria a Edmundo Dantés pertenecía a un cardenal que había sido envenenado por el Papa Borgia y su diabólico hijo César para quedarse con sus riquezas y que, ocultándolas en la minúscula isla de Montecristo, iba a dejar a ambos con dos palmos de narices. A partir de ahí, las palabras Borgia y veneno han caminado juntas.
Joan Francesc Mira siempre dice que los Borja suponen una realidad histórica tan extraordinaria y apasionante que no necesitan de las habladurías satánicas, los venenos y las fantasías pornográficas que les acompañan desde hace siglos. Y añadiría que, por su grandeza, su espectacularidad y, sobre todo, su futilidad, la aventura vital de Alejandro VI supone un epítome de lo valenciano: grande, aparatoso, complicado, brillante… y efímero.
